Plantar un cuerpo, narrar un árbol: la novela como germinación de lo imposible
- Elidio La Torre Lagares
- 17 ago 2025
- 6 Min. de lectura
Mujeres sin hombres, de Shahrnush Parsipur, está habitada por mujeres que se descartan, se ocultan, mueren, resucitan. Abandonan los modos de ser para probarse nuevas pieles.
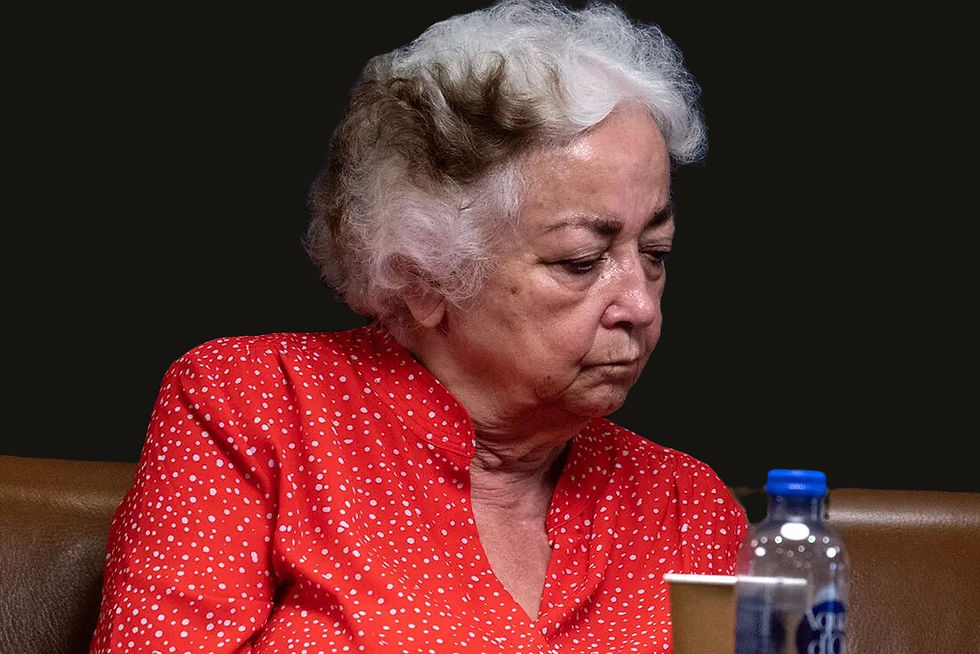
Hace años soñé que mi madre me enterraba en el jardín para ver si de mi cuerpo brotaba un árbol de manzanas. No estaba muerto: simplemente me había rendido. En ese gesto, entre lo patético y lo milagroso, varios años después, comprendí lo que es una novela. Porque las novelas, como los cuerpos enterrados en secreto, crecen en la oscuridad de la mente y, de algún modo, florecen. Se hacen visibles, sí, pero nunca dejan de estar parcialmente sumergidas.
Cuando leí Women Without Men de Shahrnush Parsipur, sentí que alguien había escrito mi sueño. Mahdokht, uno de los personajes, decide plantarse a sí misma. Se concibe como semilla, como cuerpo-árbol, como brote de un yo que ya no cabe en su forma humana. ¿No es eso, acaso, lo que intenta todo novelista? Desprenderse de la carne lógica para renacer como ficción. Desde entonces, he dejado de pensar en las novelas como construcciones narrativas, y he empezado a verlas como organismos poéticos que insisten en germinar en lo que no puede decirse.
Es cierto que podríamos hablar de la novela como forma canónica, como recipiente cultural moldeado por siglos de tradición, desde Cervantes hasta Hang Kan. Pero sería como hablar de un cuerpo por su esqueleto, sin considerar la humedad, la ansiedad o la piel desde donde nos reclamamos.
Lo que me interesa, en cambio, es pensar la novela desde su cualidad de artefacto perturbador, de ser vivo que irrumpe en el lenguaje como lo hace una raíz que atraviesa el asfalto. Una novela no se escribe para contar una historia, sino para abrir un surco en la experiencia y decir: «Mira, aquí crece algo que no estaba previsto».
Parsipur lo sabe.
Su novela está habitada por mujeres que se descartan, que se ocultan, que reaparecen. Mujeres que abandonan los modos de ser para probarse nuevas pieles. Lo hacen a través del lenguaje, que es también un cuerpo que muta.
Mahdokht, una mujer atrapada en un sistema de convenciones intolerables, decide enraizarse. Literalmente. Dice: «Quería convertirse en un árbol. Lo había deseado desde hacía mucho tiempo» (la traducción, como en el caso de las citas subsecuentes, es mía). Y lo logra. Planta su cuerpo en la tierra del jardín y, a través de un proceso doloroso, se convierte en semilla, savia, madera, flor. ¿Qué otra cosa hace un novelista cuando escribe sino enterrarse en su lenguaje para brotar como otra forma?
Este gesto, el de abandonar la forma humana para habitar una vegetalidad poética, encierra una profunda crítica al principio de identidad. Mahdokht no quiere ser; quiere devenir. Renuncia a toda estructura narrativa del yo:
«La idea de convertirse en un árbol le resultaba mucho más agradable que la de ser esposa o una solterona. Un árbol era completo. No necesitaba nada».
Así, la novela revela su poder no solo como dispositivo estético, sino como máquina ontológica: permite habitar lo imposible.
Pero Mahdokht no está sola. El libro está poblado por mujeres que mueren, renacen, desaparecen, se multiplican. Munis, otra de las protagonistas, se suicida. Su hermano le niega acceso al mundo: «Eres una mujer. No necesitas saber nada sobre política». Pero tras la muerte, Munis regresa, como si el lenguaje fuera una forma de resurrección.
Y a su regreso, ya «…había leído cientos de libros bajo tierra». Entonces, sabe. Ya no es la misma. Su renacimiento no ocurre en el orden de lo biológico, sino en el de la conciencia narrativa. Muere porque el mundo no le ofrece lugar, y regresa porque ha aprendido a narrarse desde otro sitio.
Es interesante que esta lógica —la de morir para narrarse— es fundamental en la poética de la novela. Una novela no se escribe si no se está dispuesto a morir, al menos un poco, en lo que se era.
Toda novela auténtica es una forma de suicidio simbólico: matamos la sintaxis establecida, las formas cómodas, los personajes previsibles. Y lo que emerge es otra cosa: una voz que se duda a sí misma, que se fractura, que respira con dificultad.
Pero que respira.
La muerte, en la novela, no es un final sino una grieta por donde se filtra otro tiempo. Esta lógica narratológica —morir para pensar, morir para hablar— me parece una de las contribuciones más radicales de esta de novela de Parsipur. Porque sólo cuando el personaje abandona la forma que le asignó el mundo puede narrarse desde otra zona de sentido. La novela, entonces, no cuenta una historia: la descuenta, la resta, la socava.
En ese jardín de imposibles, Parsipur ubica a sus mujeres como semillas de mundos alternos. El jardín —espacio central de la novela— no es solo el lugar físico donde se cruzan sus vidas; es una alegoría del espacio novelístico: «Era un jardín de mujeres. No había hombres, y estaba lleno de secretos». Allí, como en la novela misma, no hay reglas externas. Lo real se vuelve un rumor. Lo mágico, una respiración.
¿Realismo mágico?
Pues, sí, pero es importante subrayar que Parsipur no lo utiliza como ornamento. Como en Rushdie, Morrison o García Márquez, cada elemento fabuloso es una estrategia de resistencia. La mujer que pare flores no es un chiste surrealista, sino una alegoría de la imposibilidad de hablar sin ser leída como belleza decorativa o amenaza sexual. Lo imposible en esta novela es la única forma de decir lo real sin quedar atrapada en su gramática.
La novela de Parsipur reconfigura, en su movimiento, los límites del sujeto. Ninguna de sus mujeres permanece en la forma en que entra en la narración. Zarrinkolah, por ejemplo, se enfrenta al colapso mental que le produce la mirada de los hombres. Para resistir, desaparece: «Fue al jardín para volverse invisible». En ese acto, reconfigura la presencia: ser ya no implica mostrarse, sino sustraerse. No estamos ante un feminismo programático, sino ante una política poética de la retirada.
Y sin embargo, la retirada no es pasividad. Es otra forma de actuación, una fuga hacia la invención. Cada una de estas mujeres encuentra en el lenguaje un modo de reapropiarse del cuerpo, del deseo, del tiempo. Faezeh, por ejemplo, que en otro tipo de novela sería condenada por su conservadurismo, aquí muta: «Miró los árboles y se dio cuenta de que había cambiado. Algo dentro de ella se había movido».
Lo extraordinario es que esta transformación no ocurre por eventos dramáticos, sino por roce, por proximidad, por convivio narrativo. Las novelas enseñan que no se necesita una revolución para cambiar. A veces basta una página, un roce, una muerte pequeña. Por eso son peligrosas: porque permiten que lo subterráneo se vuelva superficie.
El gesto de Parsipur —escribir una novela como quien respira bajo el agua— fue considerado tan subversivo en su año de publicación original (1989) que le costó la cárcel. No porque hablara de política explícita, sino porque ofrecía una respiración alterna. Su novela, escrita entre las ruinas de la censura, funciona como un pulmón literario: filtra el aire opresivo del patriarcado y exhala poesía.
En este sentido, Mujeres sin hombre no es solo una obra sobre mujeres. Es una novela sobre el derecho a narrarse fuera del mandato de la coherencia. La contribución más honda que hace esta obra al género novelístico es, quizá, la demostración de que narrar no es organizar acontecimientos, sino permitir que algo germine en el lenguaje. Y ese algo —lo que no puede decirse, lo que apenas se esboza— es lo que define la potencia de la novela.
Lo que hace Parsipur en Mujeres sin hombre es radical no por sus elementos mágicos —una mujer que se transforma en árbol, hombres sin cabeza, mujeres que paren flores— sino porque insiste en narrar lo imposible desde la más íntima lógica del deseo. No hay artificio en la maravilla: lo mágico está tan interiorizado que se vuelve una estrategia de supervivencia. Esto nos recuerda que la novela no es el lugar donde lo real se explica, sino donde lo real se inventa para resistir.
Una novela, por tanto, no es solamente una estructura formal. Es un acto de riesgo. Es el gesto de tomar una pala y cavar en la mente hasta encontrar un filamento de luz que no sabíamos que necesitábamos. Es, como le sucede a Mahdokht, la necesidad de plantar el cuerpo porque ya no se soporta el encierro de la identidad. ¿Y qué es una novela sino la confesión de que no cabemos en nosotros mismos?
Allí, en la novela, fuera del mundo, podemos experimentar formas de existencia no autorizadas. Podemos ser árbol, cadáver, sombra, voz.
Tal vez por esto las novelas son más peligrosas de lo que solemos admitir. No porque nos enseñen a pensar, sino porque nos obligan a desear lo impensable. Nos enseñan a morir de otro modo. A resucitar por palabra ajena. Nos entregan, como diría el niño que fui, una pala pequeña para que cavemos en nuestra memoria hasta encontrar el hueso de lo que fuimos. Y si tenemos suerte, de ahí crecerá algo.
He aprendido —leyendo novelas como la de Parsipur— que escribir es un modo de plantar una imposibilidad en la tierra común del lenguaje. Si florece o no, no es lo importante. Lo importante es que, por un momento, el lector se detenga y diga: “Esto no debería existir. Pero existe. Y me toca”.
Como cuando mi madre, en el sueño, me cubría de tierra. Y yo, en silencio, brotaba.





Comentarios